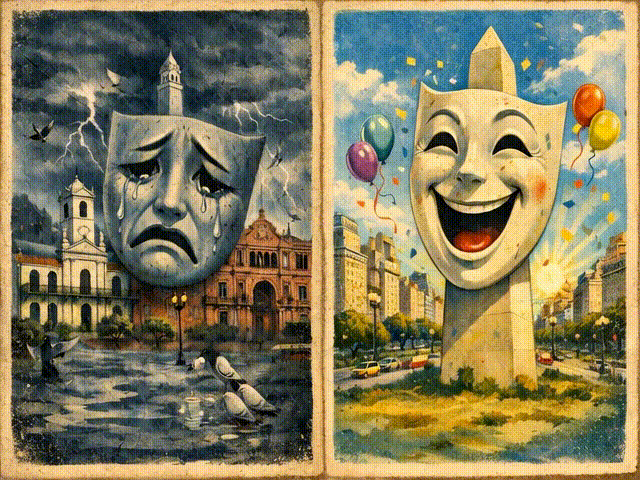Un guía turístico, micrófono en mano, le dice a un grupo de turistas: “Existe una sola cosa en la que los argentinos estamos de acuerdo. El Obelisco es para festejar y Plaza de Mayo para protestar”. Risas, fotos, y la caminata sigue.
Tal vez sea cierto: nos ponemos de acuerdo en los lugares, no en los caminos para llegar a ellos. Sabemos dónde ir cuando ganamos un Mundial y dónde pararnos cuando algo duele o indigna. El mapa emocional de la Argentina está bastante claro. Lo que no está claro —o, mejor dicho, lo que está profundamente en disputa— es el proyecto de país.
No hay acuerdo sobre la educación: si debe ser un derecho garantizado por el Estado o un bien que cada uno resuelve como puede. Tampoco sobre el mundo del trabajo: si el empleado es un valor a proteger o un “costo” a reducir; si la precariedad es una anomalía o el nuevo modelo. No hay acuerdo sobre la salud: sistema público fuerte o salvación individual. No hay acuerdo sobre los jubilados: sujetos de derechos o variable de ajuste.
Y en ese desacuerdo, repetido, permanente, Plaza de Mayo volvió a llenarse este jueves 18 de diciembre. La CGT y las demás centrales sindicales convocaron desde el mediodía a una movilización nacional. El motivo inmediato era un proyecto de ley que busca transformar las reglas del juego laboral: facilitar despidos, reducir indemnizaciones, debilitar el derecho a huelga, restar poder a los sindicatos. Una propuesta que, en definitiva, traslada el riesgo de la economía hacia quien trabaja y concentra las ventajas en quien contrata.
La marcha se produjo mientras el proyecto se debatía en comisión en el Senado, días después de que Diputados aprobara un presupuesto que profundiza el ajuste. Dos caras de una misma lógica.
Pero la movilización no fue solo una reacción defensiva. No fue únicamente un “no” a una reforma puntual. Fue, sobre todo, una pregunta colectiva puesta en la calle: ¿quién paga las crisis?, ¿quién hace el esfuerzo?, ¿quién queda afuera cuando se habla de modernizar, ordenar o ajustar?
Desde el poder se insiste en que no hay alternativa, que los derechos laborales son un obstáculo, que el problema está en el trabajador y no en un sistema que produce desigualdad de manera estructural. En la plaza, en cambio, se expresó otra idea: que el empleo no es una mercancía más, que sin derechos no hay futuro y que el ajuste siempre cae para el mismo lado.
Desde hace un tiempo vuelve a circular un relato: el de “la industria del juicio”. Según esta narrativa, la culpa del desempleo, la caída de las inversiones y los problemas productivos recaería en la Justicia del Trabajo y en los profesionales que ejercen en esa especialidad. Se trata de un argumento construido sobre información tergiversada o directamente inventada, que coloca bajo sospecha a quienes defienden derechos laborales y corre el foco de las verdaderas causas del conflicto.
Los números, sin embargo, cuentan otra historia. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal relevó información que desmonta ese relato con evidencia concreta. Durante la década que va de 2014 a 2023, la Justicia Nacional del Trabajo —que tramita la mayor cantidad de casos laborales del país en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano— emitió aproximadamente 257.000 fallos definitivos. Eso significa un promedio de 25.700 sentencias al año. Ahora bien, si ese número se cruza con la cantidad de personas que trabajan en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que ronda los 5 millones, el resultado es contundente: las sentencias representan apenas un 0,5% anual de esa masa laboral. Incluso proyectando esa cifra en una década, queda claro que solo una porción mínima de los trabajadores de la zona llegó a una sentencia judicial. La supuesta “industria del juicio” masiva, simplemente, no existe.
Detrás de estas reformas hay una hoja de ruta que no se esconde: achicamiento del Estado en áreas sensibles como salud, educación y jubilaciones. El diagnóstico viene dictado desde Washington y los organismos de crédito internacional, y tiene una doble lógica. Por un lado, liberar recursos fiscales para honrar compromisos con acreedores externos; por el otro, vaciar el espacio público para que lo ocupen empresas privadas dispuestas a convertir en mercancía lo que antes era derecho. En ese esquema, el Estado no se reforma: se retira. Y cuando se va, alguien entra a cobrar por lo que antes era garantizado.
Mientras tanto, la discusión pública se concentra en cómo pagar la deuda externa, o como seguir consiguiendo dólares en forma de más deuda. Pero hay otra cuenta que no aparece con la misma insistencia en los titulares: la deuda social que se acumula con cada ajuste. Las cifras oficiales hablan de poco menos de un tercio de la población en situación de pobreza, aunque universidades y observatorios sociales advierten que el número real trepa varios puntos por encima. Y si se mide la pobreza no solo por ingresos sino también por acceso a derechos básicos —vivienda digna, salud, educación—, el panorama se vuelve mucho más crudo: más de la mitad del país queda debajo de la línea de la pobreza.
La paradoja argentina es esta: coincidimos en los rituales, pero no en las prioridades. Sabemos que el Obelisco es alegría y que Plaza de Mayo es conflicto, pero no logramos consensuar qué hacer para que la vida cotidiana sea un poco más justa para las mayorías. Ahí se complica un poco más el panorama.
Tal vez el desafío sea aprender a trasladar ese pacto mínimo —el del espacio compartido— a un acuerdo más profundo sobre qué Argentina queremos habitar. Una en la que los jubilados deban elegir entre comer o comprarse remedios, la ciencia quede sin financiamiento, la cultura y la educación se desmoronen, los discapacitados no reciban la asistencia adecuada y la industria nacional desaparezca. O una nación en la que las mayorías vivan con posibilidades, sin sufrir cada mes por el alquiler, sin hacer malabarismos en el supermercado, sin reventar la tarjeta de crédito para sobrevivir (si es que todavía existe esa opción). Esa es, en el fondo, la discusión que late detrás de cada movilización.
Si la única certeza compartida es dónde manifestarnos, es porque aún no resolvimos por qué nos encontramos siempre reclamando lo mismo. Mientras eso persista, Plaza de Mayo seguirá siendo el punto de encuentro inevitable: allí donde lo que no se escucha en los despachos, se grita en la calle. Y el Obelisco quedará esperando hasta que verdaderamente haya algo que valga la pena celebrar.