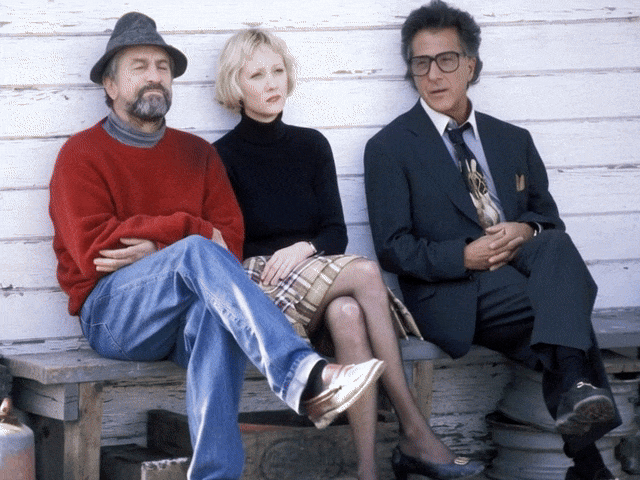En Wag the Dog (1997), El director Barry Levinson filmó lo que parecía una sátira ácida sobre el cinismo político estadounidense: un presidente acorralado por un escándalo sexual fabrica una guerra con Albania para desviar la atención pública. No hacía falta que la guerra fuera real; bastaba con que lo pareciera. Bandera, himno, enemigo difuso, heroísmo televisado. La máquina de producción hollywoodense al servicio del Pentágono, el simulacro convertido en hecho político. Nos reímos entonces porque era ficción. Nos reímos porque pensamos que era exagerado.
La operación militar contra Venezuela, según diversas críticas y análisis, ha sido percibida por sectores de opinión como una acción que podría funcionar como distracción política en un momento en que la administración de Trump enfrenta conflictos internos significativos: la presión mediática sobre temas domésticos como la publicación de millones de páginas de documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein, por ejemplo. Hay quienes sostienen incluso que la intervención en Venezuela fue (o es) un gran intento de desviar la atención de ese asunto dentro de Estados Unidos.
Esta idea reproduce, en el plano real, el núcleo argumental de Wag the Dog: crear o exagerar una crisis externa para monopolizar medios y atención, desplazando los problemas internos incómodos. Ahora el debate se construye como si solo hubiera dos opciones: apoyar la intervención militar, el bombardeo, el asesinato de al menos ochenta personas, o avalar un gobierno autoritario. Como si oponerse a la invasión fuera lo mismo que negar el sufrimiento del pueblo venezolano. Esa falsa dicotomía es, precisamente, uno de los artificios que se construyeron alrededor del bombardeo en Caracas.
Hay algo profundamente obsceno en la lógica imperial que se arroga el derecho de invadir países. No porque exista un mandato internacional claro, no porque haya evidencia contundente, no porque el Consejo de Seguridad lo autorice, sino porque puede. Porque tiene los portaviones, los drones, la cobertura mediática, el aparato propagandístico necesario para convertir la agresión en falsas dicotomías que desvíen o diluyan la atención del conflicto central.
Pero aquí hay algo que la película no anticipó del todo: en Wag the Dog, la ofensiva era falsa. Aquí es real, con muertos reales, con sangre real. Lo falso no es la agresión militar; es el consenso que la legitima. Es la idea de que se hace por razones humanitarias, por la democracia, por la seguridad hemisférica, cuando en realidad se hace por motivos muy distintos. El interés fundamental es controlar las enormes reservas de petróleo crudo que subyacen en territorio venezolano. Alrededor de ese punto, luego viene la construcción. La demonización mediática que la justifique y el bombardeo de información y noticias que ramifiquen al extremo a la opinión pública.
Walter Benjamin advirtió que el fascismo estetiza la política. Podríamos agregar: el neoliberalismo imperialista la mediatiza. Antes de que se entendiera cabalmente lo que estaba ocurriendo en Caracas, Donald Trump ya estaba generando titulares y noticias diciendo quiénes serían los próximos en la lista de presuntas amenazas o actores bajo escrutinio —amenazando incluso a Colombia, México, con posibles acciones militares si no alineaban sus políticas con sus intereses — y en paralelo circulaban decenas de imágenes de Maduro hechas con inteligencia artificial, destilando confusión (debate y memes) en las redes.
Esta saturación mediática no es un accidente: es parte de un sistema donde la percepción reemplaza a la realidad, donde la agenda la define el que tiene más fuego comunicacional. Así, cualquier parecido entre la ficción que consumimos —películas, series, relatos belicistas— y la realidad de un ataque no es mera coincidencia: es indicio de que, en nuestros tiempos, la mayor conquista del poder ya no será solo territorial (y de recursos energéticos, económicos y militares), sino tendrá dos vertientes que no son nuevas y están muy bien definidas: por un lado, la semiótica. Quien controle las imágenes, controlará también la agenda de lo que discute y cómo se lo hace. Por otro lado. Estará la fuerza, pura y dura. En el sentido más llano del término.
¿Con qué derecho un país invade a otro? ¿Con qué derecho se arroga el papel de juez, jurado y verdugo de naciones soberanas? La respuesta, si se la formula sin eufemismos, es brutal en su sencillez: con el derecho que otorga la fuerza. Con la certeza de que ningún tribunal internacional juzgará seriamente a una superpotencia.
Tal vez las historias que vengan en los próximos tiempos ya no se esfuercen en disimular sus tesis. Quizás abandonen las coartadas del matiz y del equilibrio moral para narrar, sin eufemismos, un mundo organizado por asimetrías brutales de poder, donde quien concentra fuerza —económica, política, tecnológica o militar— impone su voluntad sobre territorios más débiles. No hará falta construir villanos complejos: bastará con mostrar la mecánica desnuda del dominio. Habrá narrativas donde el conflicto no gire en torno a la justicia, sino a la capacidad de imponer un relato y sostenerlo con recursos infinitos. El héroe ya no será quien tenga razón, sino quien pueda pagar el costo de imponerse.
En ese contexto, la vieja advertencia —“cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”— se vuelve insostenible, casi cínica. Como en Wag the Dog, pero sin ironía: la puesta en escena deja de ocultar su artificio y pasa a ser el corazón del poder. Algunas ficciones, entonces, no retratarán al mundo: lo documentarán con una leve demora nomás. Y cuando eso ocurra, ya no podremos decir que no lo vimos venir.